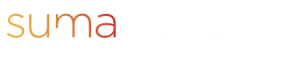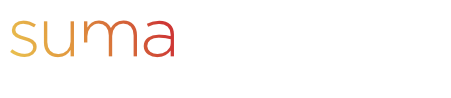La experiencia de implantar entornos laborales realmente democráticos (la empresa sin jefes) es una utopía hecha realidad que ha decepcionado a la mayoría de quienes la han probado, y que se lamentan de los nulos resultados y de ver que los mandos son necesarios.
Las jerarquías están por todas partes, desde las empresas familiares a las multinacionales, y nunca antes habían captado tanta atención. La parte positiva es que las cadenas de mando permiten el control y la coordinación. Pero también tienen muchos inconvenientes, como destaca el académico británico John Child en su libro Hierarchy (Jerarquía).
Las jerarquías, escribe, «concentran las recompensas en la cúspide, fomentan el secretismo, y puede decirse que son un principio organizativo fallido para una era en la que la innovación depende cada vez más de las ideas creadas por trabajadores jóvenes del sector tecnológico».
Pueden incluso ser malas para la salud. Los denominados Estudios de Whitehall, realizados a funcionarios británicos, arrojaron que los menos cualificados gozaban de una peor salud y menor esperanza de vida que aquellos que estaban en niveles más altos. Una vez descontados los factores estándar, los investigadores atribuyeron la brecha no justificada a la falta de autonomía, un conocido factor de estrés metabólico. Pero si la jerarquía presenta defectos, ¿existen alternativas?
Dejarse gobernar por un reglamento puede llegar a ser mucho más oneroso que ser mandado por un jefe
Blinkist, una empresa de Berlín que convierte la literatura no novelesca en podcast y en lecturas breves, experimentó con la autogestión. Cuando sus fundadores abandonaron sus respectivas compañías, planeaban crear una empresa de iguales, pero surgió un orden jerárquico. Aunque contrataron a personas inteligentes, eran los fundadores quienes tomaban las decisiones, y con el tiempo terminaron peleando por los presupuestos. «Había pasado un año y medio, y habíamos recreado la jerarquía corporativa que habíamos rechazado», explica uno de sus cofundadores, Niklas Jansen.
Llevados por la frustración, recurrieron a Holacracy, un sistema de autogestión adoptado por Zappos, el minorista online de calzado y moda. Basado en equipos denominados círculos, donde empleados guiados por normas específicas diseñan roles laborales para solucionar problemas de la empresa, Holacracy abordaba el rompecabezas de cómo evitar el caos sin los gestores tradicionales. Un proyecto piloto de la compañía creó un nuevo producto de audio en tiempo récord, y fue entonces cuando la plantilla de Blinklist decidió apostar por Holacracy.
Dos años después, el audaz experimento que prometía libertad se había convertido en una camisa de fuerza. «En lugar de solucionar problemas, nos pasábamos el tiempo preguntándonos cómo resolverlos de forma Holacrática», explica Jansen. Blinkist concluyó que dejarse gobernar por el reglamento era tan oneroso como estar regido por un jefe.
En el otro extremo están las compañías que afirman prescindir tanto de normas como de jerarquías, y depender sólo de su cultura corporativa. Sin embargo, como expusieron el escritor Jo Freeman, autor de La tiranía de la falta de estructuras, y el profesor de Stanford Jeffrey Pfeffer, declarar el final de la jerarquía no elimina las diferencias de estatus. Puede agravarlas actuando como pantalla de humo que oculta cómo se ejerce el poder.
El fin de la jerarquía no elimina las diferencias de estatus y puede ocultar un mal ejercicio del poder
Thomas Hoyland, profesor de comportamiento organizacional de la Universidad de Hull, trabajó para una start up que aseguraba no tener jerarquías. «El fundador se refería a los empleados como propietarios, y pedía a todos que aportasen ideas y opiniones», explica. Pero en lugar de poner a todos al mismo nivel, la falta de canales formales fomentó los círculos de poder. «Había grupos excluyentes [con influencia], y grupos excluidos a los que se dejaba al margen», señala.
Lindred Greer, profesora asociada de Gestión y Organizaciones de la Universidad de Michigan, cree que la jerarquía es una herramienta útil, pero que hay que usar con moderación. Para mantener el control sin provocar que la gente se arrodille ante el poder, Greer recomienda combinar autoridad y autonomía, como el cuerpo de élite Seal de la Marina de EEUU. Sobre el terreno, los Seal respetan el rango, pero a la hora de informar, los galones desaparecen. En los negocios, esto podría traducirse en mantener ciertas reuniones aparte, quitando importancia al estatus. Un líder, por ejemplo, podría decir: «Te contraté porque eres más brillante que yo. Necesito que me dejes conocer lo que piensas».
Políticas flexibles, adulación y autonomía laboral son elementos populares entre las empresas tecnológicas. Futurice, una consultora sobre innovación de Helsinki, va más lejos, y combina el bajo grado de jerarquía con la confianza. Se enseña a los empleados técnicas para la toma de decisiones, gozan de confianza para decidir sus horarios dentro de los requisitos operativos, y reciben una tarjeta de crédito para comprar herramientas de trabajo de su elección. David Mitchell, el director gerente en Reino Unido, afirma que la gente aprecia la libertad, y «tiende a no abusar de ella».
Pero conceder más autonomía a los empleados no reduce necesariamente los desequilibrios de poder verticales. Tampoco limita la capacidad de los cargos más altos para abusar del poder. Child cree que una expansión de la democracia industrial podría mejorar la situación. Dividir las organizaciones en unidades más pequeñas ayuda a fomentar «un sentimiento de identidad entre los niveles superiores e inferiores», escribe. Asimismo, incorporar a los empleados a la estructura de propiedad y de reparto de beneficios otorga a los trabajadores una parte del éxito y, si viene acompañado de representación en el consejo de administración, obliga a los ejecutivos a rendir cuentas a los trabajadores además de los accionistas.
Dividir la organización en unidades más pequeñas favorece un sentimiento de identidad
No todos los experimentos tuvieron éxito. St Luke’s, una agencia de publicidad de Londres, operó desde 1995 hasta 2010 como una cooperativa en la que los empleados poseían el mismo número de acciones y tenían voz sobre las cuestiones que afectasen a la dirección de la agencia. Cuando sufrió dificultades a principios de los 2000, las tensiones entre el derecho de los directivos a gestionar la empresa y los derechos de propiedad de los empleados resultaron en una pugna sobre los despidos propuestos por los ejecutivos.
Los directivos rompieron finalmente esta situación de punto muerto ignorando el sistema de votación, pero muchos trabajadores lo vieron como una traición a todo lo que representaba St Luke’s. La agencia es propiedad del equipo gestor, pero los empleados participan de los beneficios.